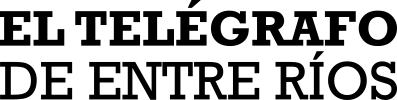En la bella localidad nacida al borde de las vías y moldeada por el trabajo, el carnaval abrió una pintoresca oportunidad para la celebración entre edificios recuperados, memorias ferroviarias y oficios que resurgieron
Por Gastón Emanuel Andino
La tarde caía sobre Strobel, y el aire tibio traía un murmullo remoto, como si aún vibraran los metales de aquellos trenes que alguna vez partieron desde la estación. La localidad, nacida como barrio obrero entre chacras y el arroyo de la Ensenada, parecía conservar en sus calles una cadencia antigua, una respiración hecha de rieles, cosechas y manos laboriosas. Todo había comenzado hacía más de un siglo, cuando el barrio 18 de Agosto se extendía al compás del ferrocarril y de los trabajadores que cargaban granos hacia las lanchas amarradas. Aquel origen humilde, tejedor de jornadas duras, había impregnado la identidad del lugar incluso después de que, en 1916, la estación dejara de llamarse Kilómetro 4 para asumir el nombre de Strobel, en homenaje al naturalista Pellegrino Strobel.
La historia se había contado muchas veces: la llegada de los inmigrantes italianos y alemanes, las chacras fértiles, el sonido grave de los talleres mecánicos y herrerías que atendían las necesidades del campo.
Más tarde se narraba también la interrupción del servicio ferroviario, hacia 1980, la estación quedó suspendida como una especie de pausa eterna. Sin embargo, Strobel nunca dejó que el silencio la durmiera del todo. Desde algún rincón, siempre regresaba una música capaz de animarla. Esa música tomaba cuerpo cada febrero, cuando el pueblo entero parecía despertar con un ánimo distinto. El carnaval se desplegaba como un verdadero acto de fundación anual, un rito donde la comunidad se reconocía a través del color, la danza y la risa. Las comparsas se habían formado en patios y clubes modestos; las lentejuelas nacían del ingenio más que del lujo; los trajes se armaban con paciencia, igual que el ferrocarril ensamblaba sus vagones. Pero la magia, siempre la magia, superaba cualquier limitación.
Contaban los vecinos que Strobel se transformaba de un día para el otro, como si durante un instante su viejo corazón ferroviario recordara su antigua potencia y volviera a latir con furia festiva. Las familias se reunían en las calles, los niños corrían entre serpentinas y espumas, y el pueblo, con su humildad indómita, se convertía en un escenario de luz. Por eso no era exagerado que muchos lo llamaran capital de la alegría, aunque no figurara en ningún libro oficial con ese título. Bastaba estar allí para comprenderlo.
En los últimos años, esa vitalidad había encontrado una nueva manera de materializarse: el Centro de Formación Municipal, instalado en la ex Escuela de Strobel, levantaba cada tarde sus puertas para recibir a vecinos de todas las edades. Entre las paredes recuperadas del edificio histórico, cuidado por la Delegación Strobel y reacondicionado por indicación del intendente Juan Carlos Darrichón, se escuchaban martillazos, teclas, risas discretas y el murmullo constante de quienes aprendían algún oficio.
De lunes a viernes, entre las dos y las seis de la tarde, la ex escuela se convertía en una colmena. El taller de refrigeración abría con el frío preciso de los motores; el de chapa y pintura olía a metal despierto; la herrería encendía destellos naranjas como si imitara los fuegos del carnaval; las clases de computación reunían a jóvenes y adultos que buscaban nuevas herramientas; mientras que la belleza integral, la tapicería y las manualidades abrían espacios donde el detalle se volvía arte.
El delegado Daniel Spretz lo había dicho con orgullo: el centro no solo ordenaba las propuestas de capacitación, sino que devolvía vida a los lugares que alguna vez habían quedado en pausa. El Museo Regional Strobel, también reacondicionado, pronto albergaría otros cursos, multiplicando ese impulso.
Resultaba fácil imaginar el contrapunto: por un lado, la historia de la localidad, tejida de esfuerzo y oficios; por otro, el carnaval, esa energía desbordante que cada verano se apoderaba de todos. Y entre ambos mundos, el Centro de Formación Municipal actuaba como un puente: una manera de recordar que la identidad de Strobel no se sostenía solo en el pasado ni solo en la fiesta, sino en esa combinación singular de trabajo y celebración.
El arroyo de la Ensenada seguía corriendo sobre el borde del pueblo, tan sereno como siempre, sin sospechar que aquel territorio pequeño continuaba reinventándose. Strobel, con su planta de agua potable, sus sectores abastecidos de gas natural, su centro de salud y su delegación municipal, mantenía la apariencia de cualquier localidad entrerriana de escala modesta. Pero debajo de esa apariencia latía una pulsión distinta, una mezcla de memoria inmigrante y carnaval que le daba un brillo inconfundible.

Cada 9 de mayo, la comunidad celebraba la imposición del nombre, recordando el día en que la identidad del barrio quedó inscripta para siempre. Ese aniversario se sumaba a las festividades de febrero, y ambos momentos parecían dialogar entre sí: uno evocaba el origen; el otro, afirmaba el presente. Los antiguos pobladores contaban que, cuando el tren aún cruzaba el pueblo, el carnaval se vivía como una especie de permiso para olvidar la rutina. Con el paso del tiempo, esa tradición se había fortalecido en lugar de desvanecerse. Aunque el ferrocarril ya no resonara, Strobel continuaba encontrando motivos para celebrar. En los últimos carnavales, las comparsas habían revivido el paso de los carros del ferrocarril en sus coreografías, y algunas escuadras se inspiraban en la historia local: los inmigrantes europeos, los talleres artesanales, el barrio 18 de Agosto, las aguas del arroyo. Era como si el pasado saliera a bailar, dispuesto a no permanecer inmóvil.

Las luces del corso reflejaban, año tras año, la voluntad del pueblo de sostener su alegría pese a las dificultades. No era casual que muchos jóvenes, después de pasar por los talleres de oficio, se ofrecieran como colaboradores en la confección de carrozas o en la reparación de elementos escenográficos. La formación adquirida se integraba a la tradición festiva, y así la comunidad cerraba un círculo perfecto: aprender, trabajar, crear, celebrar.
Al final, Strobel era eso: una estación que ya no recibía trenes, pero seguía convocando encuentros; un barrio que había crecido entre chacras, pero eligió mirarse a sí mismo con orgullo; un lugar donde el trabajo se mezclaba con la poesía que dejaban los desfiles.

Cuando la última noche de carnaval se apagaba, y el eco de los tambores se desarmaba con el viento, la localidad recuperaba su calma. Sin embargo, algo permanecía encendido. Quien observaba atento podía notarlo: en las ventanas, en la ex escuela, en el museo, en los patios, quedaba la certeza de que Strobel no solo vivía de su historia, sino también de la profunda convicción de que la alegría es una forma posible de construir futuro. Y así, en cada febrero que pasó, Strobel reafirmó su destino: ser la pequeña capital de la alegría en el corazón fértil de Entre Ríos.
Seguí leyendo
Suscribite para acceder a todo el contenido exclusivo de El Telégrafo de Entre Ríos. Con un pequeño aporte mensual nos ayudas a generar contenido de calidad.